Este 8 de diciembre no ha sido la primera ocasión en que he acudido a un acto militar en honor a la Virgen de la Inmaculada como patrona que es de la mejor infantería del mundo; pero sí ha sido el primero después de que la muerte hubiera venido a visitarme, antes de decidir que todavía no había llegado ni mi momento ni mi hora.
Por eso viví ese día con una alegría indescriptible, como si hubiera sido mi primera festividad de la Inmaculada, compartiendo con entusiasmo y buen humor, conversaciones con personas encantadoras que hacía más o menos tiempo que no veía. A todos les hice partícipe de lo feliz que me encontraba por la vida que ya me había dado mi madre un mes de octubre de finales de los sesenta y que Dios y la Ciencia se empeñaron en preservar en enero de este año.
Por la tarde acudimos a misa. Fuimos a la ermita de la Bonanova donde dos árboles, adornados con bombillas luminosas vestidas de blanco, daban la bienvenida a los asistentes que subíamos las escaleras hasta llegar a la explanada que hay junto al acceso del pequeño templo, un templo en el que cada domingo los fieles disfrutamos de una de las miradas más hermosas y serenas de cuantas imágenes existen de la Madre de Jesús.
En una capilla lateral, comprobé que ya estaban colocando el Belén. Junto a él, en el altar, había una cunita vacía, una cunita que parecía querer albergar las esperanzas de todos los hombres, una cunita de madera con sábanas blancas preparada para depositar en ella nuestros anhelos.
Y es que este tiempo de Adviento es tan especial, que un mero juguete, situado cerca de un ambón, se convierte en el símbolo de este tiempo de solidaridad y oración en el que las personas que aspiran a ser buenas piensan en cómo agradar a los demás, tratando de preparar con alegría la venida de algo tan hermoso como es el mensaje de paz y amor que nos dejó ese Niño Inmaculado que nació en Belén, al abrigo de una humilde cueva de pastores.
Estos momentos de espera de la Natividad del Señor me hacen pensar en ese periodo de gestación que solo las mujeres experimentamos cuando pasamos nueve meses de nuestra vida esperando dar a luz a una criatura que será siempre nuestro bebé. Ese bebé por el que hemos padecido náuseas, por el que vivimos una ilusión impaciente y extraña, ese bebé por el que de repente nos sentimos llenas de energía y especialmente bellas ante el espejo.
En las semanas finales de la gestación estos pequeñines nos hacen padecer dolores posturales, acidez estomacal y hasta una especie de rampas en el vientre cada vez que el nasciturus se empeña en jugar a la pelota en el seno materno.
Todo ello, hasta los dolores de parto, se dan por bien empleados cuando vemos por primera vez el rostro de nuestros niños, tan tiernos, tan indefensos y preciosos, tan responsables de la continuidad de la vida, como nosotros lo somos, porque a través de ellos nos haremos inmortales.
Es pues, el momento de pensar en esas cunas vacías llenas de esperanza: las del niño de Belén y la de esos niños que ya han nacido o que están por nacer, y que, pronto y siempre, serán el nido de quienes vienen a colmar la vida con el amor más precioso que existe, el amor de un hijo.
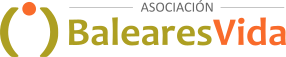




Precioso relato de Adviento, querida Sonia. Verdaderamente los niños son el reflejo del amor misericordioso de Dios por el hombre.
¡ Feliz Navidad!